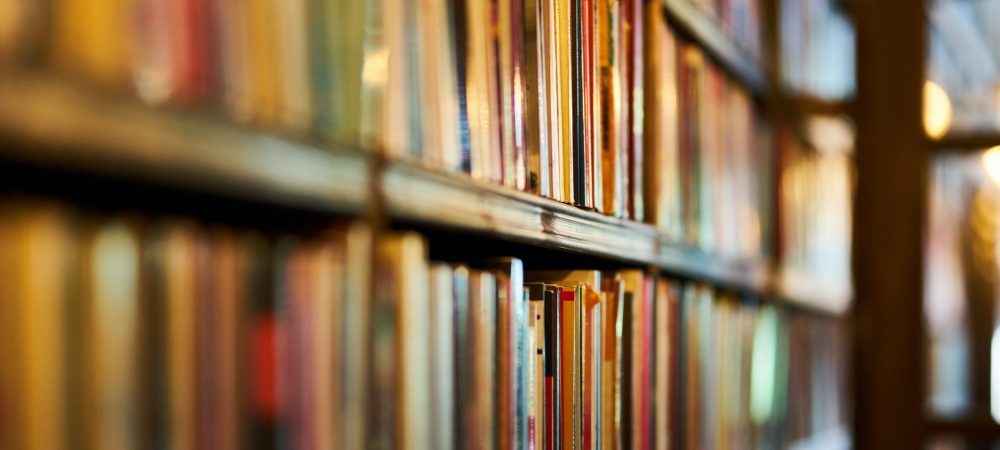Cada vez que las sociedades viven un evento trascendental en la historia, se hacen repetidas preguntas existenciales en las que se cuestionan qué rumbo va a tomar nuestra civilización.
Cuando cayó el comunismo y se generalizaron de forma permanente el uso de democracias liberales en la mayoría de los Estados desarrollados, pensábamos que habíamos llegado a un punto en el que las sociedades se iban a asentar.
Pero tras las últimas derivas internacionales y la desliberalización y los esfuerzos de muchos dirigentes por debilitar ciertas democracias que hasta ahora eran consideradas como robustas, muchos autores no pueden evitar ser escépticos.
Este artículo no se va a centrar en la plausibilidad de que la sociedad cambie o no, vamos a orientarlo hacia una discusión sobre qué vendrá después, cómo nos organizaremos colectivamente. Aquí quiero plantear dos posturas.
El tecnofeudalimso es un término que ha surgido a partir del gran desarrollo que han tenido en las últimas décadas las potencias tecnológicas. Estas no paran de acumular poder y dinero, siendo mucho más influyentes que un gran número de países.
Las Big-techs ejercen como lobby de presión directa e indirecta para influir en decisiones económicas, políticas y sociales. Para graficar hasta qué punto se están colando en las esferas de poder, un buen ejemplo es Elon Musk y su equipo, que está colonizando la Casa Blanca.
La capacidad de control de estas empresas no solo se basa en lo monetario; por el propio tejido de la industria tecnológica, tienden a formarse macro-monopolios, en los que las corporaciones tecnológicas hacen negocio con los datos de millones de usuarios.
La segunda postura tiene unas connotaciones totalmente distintas: se basa en la Renta Básica Universal, la cual consiste en una prestación monetaria por parte de las administraciones públicas a cada ciudadano de manera individual e incondicional.
Los defensores de esta doctrina abogan que esta medida en unas décadas será posible debido a el avance de la IA y de la robotización y automatización de muchos trabajos, que crearán un excedente de valor añadido que se podrá distribuir a toda la población.
Sus partidarios son muy explícitos con la necesariedad de esta medida, ya que lo ven como la única manera de asegurar unas condiciones de vida dignas y poder cubrir las necesidades vitales de desarrollo de cualquier persona en el mundo. Consideran que mediante la explotación del trabajo propio como lo conocemos nunca se conseguirá este nivel de bienestar básico debido a los incentivos perversos de acumulación de capital que existen en la actualidad (cuestión que nos daría para otro artículo entero).
Está segunda tesis, tiene más detractores, debido a que depende que muchas instituciones gubernamentales y entidades corporativas se pongan de acuerdo.
Expuestas las dos posturas, os queda a los lectores pensar cuál es la más probable, o la más deseable.
Así pues, el debate está servido.