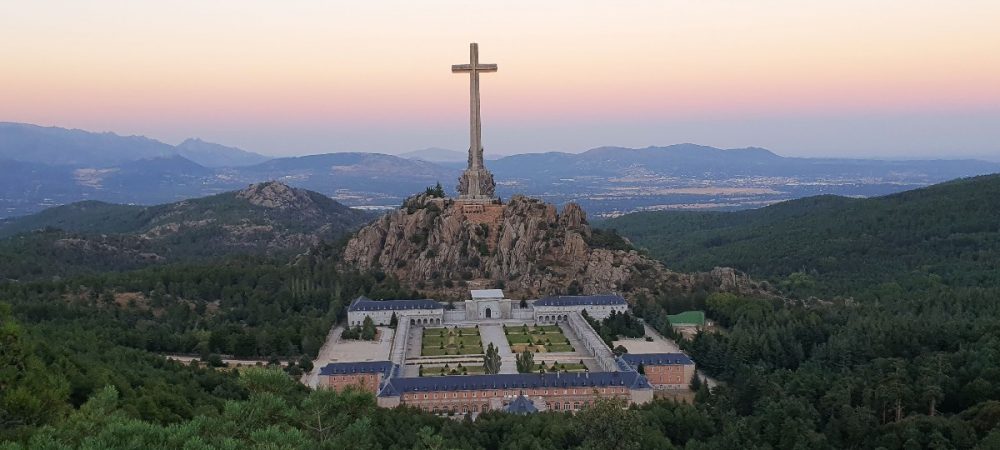Nuestra sociedad afronta estos días una nueva problemática, “la España vaciada”: la despoblación de las zonas rurales debido a la emigración de sus habitantes a las zonas urbanas. En realidad, este proceso no es nuevo. Hace un siglo, más del 50% de la población vivía en el campo y este porcentaje se ha reducido a un 17% en la actualidad.
A principios del siglo XX las principales actividades económicas en nuestro país eran la agricultura y la ganadería, y una gran parte de la población se dedicaba a ellas. Con el proceso de tecnificación de estas actividades, la necesidad de mano de obra en el campo ha venido disminuyendo notablemente. También sumamos las revoluciones industriales, por las cuales la mano de obra sobrante en el campo se trasladaba a las ciudades.
A su vez, las condiciones de vida en la ciudad mejoraron por la acumulación de oportunidades de educación, trabajo, ocio y sanidad. Esto se ha convertido en un círculo vicioso que se retroalimenta: a la hora de establecer un servicio, se hace donde haya una mayor población, y al mismo tiempo, la población va allí donde estén los mejores servicios. Por tanto, el foco se encuentra en la diferencia de oportunidades.
El debate que se plantea es: ¿este proceso es inevitable? Es más, ¿debemos tratar de evitarlo?
Nos debemos cuestionar si la sociedad puede permitir este proceso. Perder los pueblos significa perder la vida en el campo, las tradiciones locales, las construcciones históricas, los acentos únicos… en definitiva, la vida rural, y esto no es nada positivo. La política debería esforzarse más en preservar las buenas condiciones de vida en el campo, que en la actualidad son imposibles sin las adecuadas infraestructuras de telecomunicación y transporte.
También está en riesgo la agricultura autóctona, y más en los últimos meses, en los que se ha puesto de manifiesto el problema de la globalización con bajadas de los precios de los productos agrícolas, que no hacen nada atractivo para las nuevas generaciones el trabajo agrario.
Pero ante estos problemas, ¿cuáles son los incentivos para quedarse a vivir en zonas que carecen de infraestructuras, que presentan menos oportunidades laborales y que además sufren un envejecimiento de la población?
Dando respuestas a las preguntas que planteaba anteriormente, creo que este es un proceso irreversible y que además no debemos tratar de evitarlo.
Las aglomeraciones urbanas, si bien tienen problemas, redundan en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, unos servicios públicos optimizados, un aprovechamiento máximo de las infraestructuras y una mejora de la actividad económica. Además, este proceso se puede realizar a distintos niveles, agrupando las actividades agrícolas y ganaderas en pueblos de un tamaño superior de manera que sus habitantes puedan salir beneficiados.
En mi opinión, es inútil oponerse al progreso. Debemos esforzarnos en encontrar las ventajas que esta tendencia supone y paliar los inconvenientes que pueda causar.
Así pues, el debate está servido.